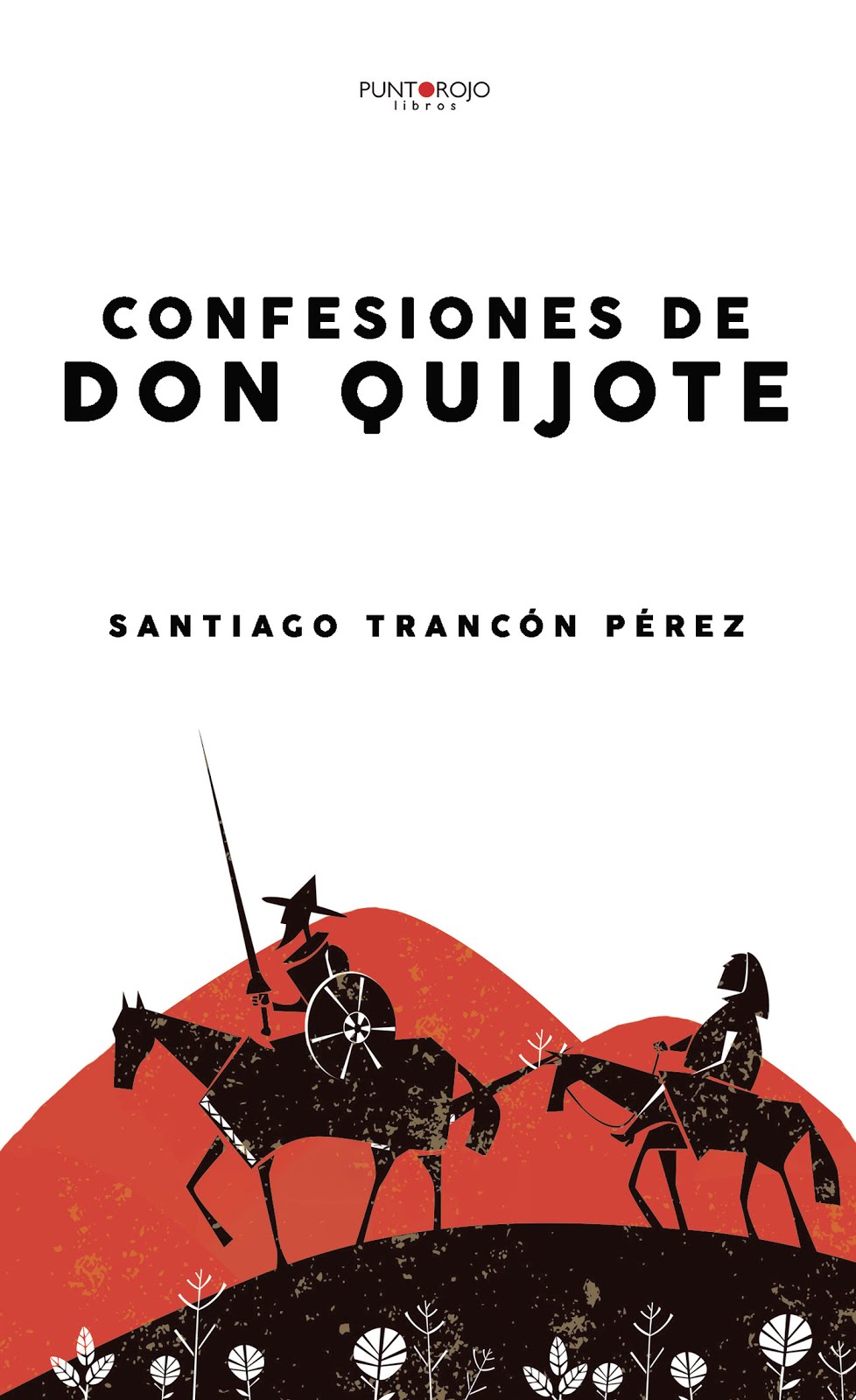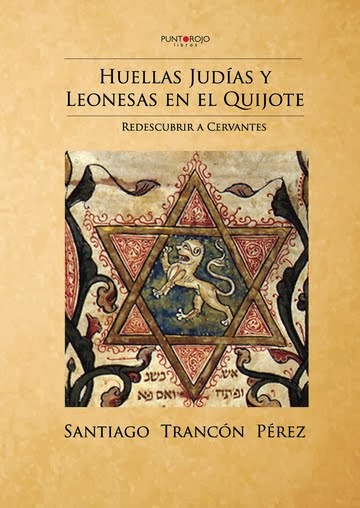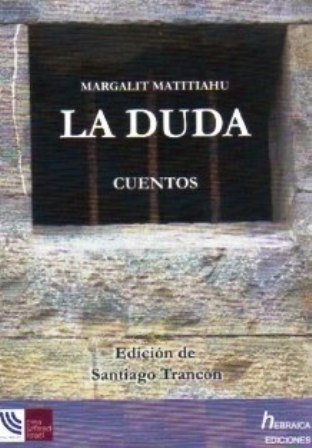Meto pluma en este espinoso tema de las relaciones entre caridad y justicia a raíz de las donaciones millonarias que Amancio Ortega ha querido hacer a la sanidad pública a través de las Autonomías, con el sorprendente resultado de que algunas de ellas han denunciado esta importante ayuda, incluso escandalizadas. Una Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública habla de que no hemos de "recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad". Hasta descubren en el gesto, destinado a dotar de aparatos médicos de última generación a los hospitales públicos, una ¡"penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica"!
Justicia, digamos, contra caridad,
vieja polémica. La pregunta más elemental, que a cualquiera, incluidos los
millones de beneficiados que podrán tener mejores medios de detección y cura
del cáncer gracias a esas donaciones, es la siguiente: ¿tiene algo que ver el
culo con las témporas? ¿Hemos de desterrar del mundo el sentimiento altruista,
la caridad, la benevolencia, la compasión o incluso la solidaridad voluntaria,
así, por decreto, por considerar que todos esos sentimientos no son más que una
tapadera para ocultar la injusticia, la evasión, el incumplimiento de las obligaciones
contributivas? ¿Qué detrás de cualquier donación no hay más que sentimiento de
superioridad, humillación del necesitado, búsqueda de beneficios fiscales,
inversión en una mejora de la imagen, etc.? ¿Y que por el hecho de hacer una
importante donación, ya se relajan todas las leyes y se les permite a los
donantes su incumplimiento?
El tema pone de relieve algo mucho más
importante: la confusión entre justicia y revancha, entre defender la equidad y
alimentar el rencor, entre reciprocidad y envidia. O sea, creer que el rencor,
el resentimiento o la envidia, son fuentes legítimas de derecho. Sólo
entendiendo así el derecho se puede pensar que alguien pueda sentirse humillado
porque alguien done un aparato de diagnóstico a un hospital, o contribuya con su
dinero al sostenimiento de Cáritas, por ejemplo. Insisto: no veo que la
equidad, la justicia y la reciprocidad puedan ser incompatibles con el
altruismo.
Si vamos un poco más allá nos
encontramos con otro problema de fondo: cómo evitar una política basada
en el resentimiento de los pobres contra
los ricos, pero también, cómo acabar con otra política nacida del sentimiento
de superioridad y el desprecio de los ricos hacia los pobres. Porque lo que
aquí detectamos en una mala explicación de los mecanismos de redistribución
equitativa en que se basa la democracia. Por un lado, los pobres están
convencidos de que toda riqueza es injusta y que basa en la explotación de los trabajadores, así,
sin poner por medio ningún otro elemento explicativo. Los ricos (o quizás sólo
la mayoría) se creen que cuanto poseen es gracias a su mérito y esfuerzo. Pero
ni lo uno ni otro es cierto.
Llevado al campo de la fiscalidad, yo defiendo que los
impuestos nada tienen que ver con la generosidad o el altruismo, pero tampoco
con el rencor, sino con el principio básico de que “quien más recibe más debe
dar”. Es
necesario insistir, desde esta perspectiva, que un empresario recibe más del
Estado que un asalariado, porque para que un empresario monte y sostenga su
negocio necesita que el Estado asegure, entre otras cosas: una educación
general, una sanidad pública, unos servicios sociales mínimos, unas ayudas
sociales que aseguren la convivencia, unas pensiones sin las que todo el
sistema se derrumbaría, una legislación en todos los órdenes (propiedad,
relaciones laborales, mercado, etc.) que le dé seguridad jurídica; un sistema
de seguridad y defensa (orden público, delincuencia, narcotráfico, terrorismo,
fronteras…), un sistema político democrático que permita funcionar al poder
legislativo, ejecutivo y judicial; el control y la conservación de los recursos
naturales comunes (agua, suelo, costas, bosques, naturaleza, contaminación…), la
creación y el mantenimiento de infraestructuras y comunicaciones (de las
carreteras, puertos y aeropuertos a la red de internet y telefonía o los
satélites), la limpieza y la higiene general, la lucha contra amenazas
sanitarias, la creación de una cultura común que establezca vínculos simbólicos
y permita un mínimo de cohesión social, etc.
Todos estos bienes y servicios, y en la proporción que le corresponda, los
recibe el empresario de un modo, en principio, gratuito, y de ahí que le
podamos exigir que contribuya del modo más proporcional y equitativo a su
mantenimiento. Cómo calcular este “retorno social” ya es discutible, y aquí
entran los equilibrios presupuestarios y económicos que hay que tener en cuenta
para asegurar la sostenibilidad general del sistema.